Midnight in Paris, de Woody Allen.
Intentando reflexionar sobre qué era un intelectual llegué en cierta ocasión a la siguiente formulación: “Un intelectual es aquella persona que tiene fantasías intelectuales.” Todos tenemos fantasías eróticas y algunas personas manifiestan verdaderos delirios de grandeza, por ejemplo. Pues bien, aquella persona capaz de alimentar fantasías intelectuales (asistir a un coloquio de verano en el castillo de Umberto Eco o tener una noche, a su sola disposición, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por decir un par de ellas) se me antoja que es un intelectual.
Que el cine de Woody Allen es un cine de fuerte raigambre intelectual (con sus confesadas admiraciones a Ingmar Bergman o Federico Fellini) es algo que nadie pone en cuestión. Si existiera, aunque fuera mínimamente, algún atisbo de duda, esta película que hoy traemos a consideración, acabaría por disiparla. Y es que Midnight in Paris, aparte de un rendido homenaje a la ciudad de París, es una fantasía intelectual en la que Allen da salida a una extensa porción de su fetichismo cultural.
En la línea de La rosa púrpura del Cairo, en que una enajenada devoradora de filmes de los años de la Gran Depresión vivía una aventura romántica con un explorador escapado del celuloide (y que sólo poseía la virtual existencia de personaje de ficción), aquí, un joven guionista americano, en vacaciones parisinas con la acaudalada familia de su prometida, y que fantasea con el París de los años 20, el de la lost generation, los surrealistas y el jazz, una noche en que deambula solitario por la ciudad, se ve invitado, cual cenicienta lletraferida, a subir a un coche de época que le llevará a una moveable feast de su periodo soñado, donde conocerá a Scott Fitzgerald y su esposa Zelda. Estos le presentarán a Hemingway, y por medio de él conocerá a Gertrude Stein, Picasso, Adriana, una modelo de éste de la que se enamora y otros muchos protagonistas de aquel momento histórico: al surrealista Dalí y a su amigo Buñuel, al que le ofrecerá la idea para El ángel exterminador: “¿Pero por qué no pueden salir de la habitación?”, se pregunta un Buñuel algo romo en una escena desternillante.
Entre saltos del presente al pasado se mueve el filme, e incluso hay otro salto hasta la belle epoque, que es la edad de oro con que sueña Adriana (se encontrarán entonces con Toulouse Lautrec, Gauguin, Degas). Allí nuestro mitómano personaje se da cuenta de la falacia que subyace a esas mitificaciones del pasado y decide, deshaciendo su proyectado matrimonio y quedándose a vivir en París, asumir su compromiso con el presente. Eso sí, de la mano de una joven parisina sutilmente nostálgica del tiempo pasado (la compartida pasión por Cole Porter), con la que se podrá entender de maravilla.
Maravillosa es esta fantasía intelectual de Woody Allen, que consigue hacer un idilio de un periodo anti-idílico por excelencia (la dipsomanía de Scott Fitzgerald, la locura de Zelda o las depresiones filosuicidas de Hemingway no parecen poder alentar idilio alguno), que confirma que el cineasta sigue en forma (como ya demostró en Si la cosa funciona) y que la ridícula inepcia de Vicky Cristina Barcelona (en la que consiguió hacer de Bardem un mal actor, cosa nada fácil) fue una caída momentánea.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

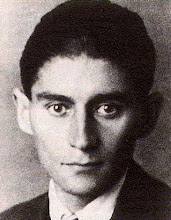



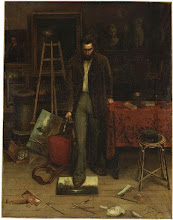
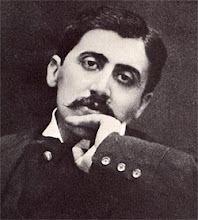









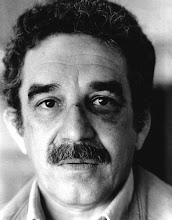
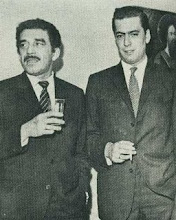



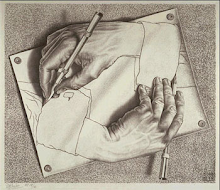












No hay comentarios:
Publicar un comentario